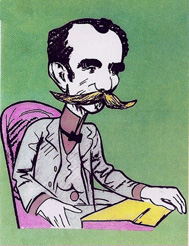(2) 1955: El terrorismo gorila
El peronismo ingresa en lo que habría de ser su último año de gobierno. La política petrolera y la campaña anticlerical dan el tono al momento. "El tema del petróleo acercó a toda la oposición y la fundió a sectores nacionalistas del ejército. La Iglesia amalgamó a laicos y católicos, imperialistas y antiimperialistas y los ligó en una sola ofensiva" escribirá Abelardo Ramos, caracterizando ese momento.
La situación se irá tensando y crecerá la imagen de un rápido deterioro político. La campaña opositora -y particularmente el enfrentamiento con la Iglesia- socavarán el apoyo al gobierno en las filas militares: muchos que hasta ayer eran -o simulaban ser - peronistas decididos, no vacilarán en plegarse a las conspiraciones en marcha. La actividad sediciosa se incrementará, especialmente, en la marina. Esta arma, con su tradición probritánica y cierto desapego al país al que se referirá más de una vez Perón con posterioridad a 1955, nunca había mirado con agrado al gobierno justicialista.
Pero si las dificultades obedecerían, en gran parte, a los embates adversarios, el hecho de que estos pudieran mostrarse exitosos evidenciaría cierta parálisis que iba ganando al Movimiento Nacional. Hacía ya tiempo que la dirigencia partidaria parecía más preocupada por adular a Perón y conservar sus prebendas que por profundizar el rumbo revolucionario.
Otro tanto ocurría con la dirigencia sindical: alcanzado cierto grado de participación en el poder, todo parecía resolverse en preservarlo sin sobresaltos. Eso se uniría a la defección de muchos antiguos partidarios entre la oficialidad del ejército.
El debilitamiento de los que fueran los más firmes puntales institucionales del régimen -los sindicatos y el ejército-contribuye a explicar la sensación de soledad qua trasuntaría Perón en los momentos finales del proceso. La fatiga de un hombre que -tras conducir durante diez años la Revolución Nacional-, ya no encuentra fuerzas suficientes para continuar.
Ello a pesar de que, pocos meses atrás, un holgado triunfo electoral le ha confirmado al presidente el apoyo de la mayoría de sus compatriotas.
El Congreso de la Productividad
En contraposición con la advertible crisis política, la situación económica -sin ser brillante- había ido mejorando desde 1952. La inflación disminuía y el salario mostraba una lenta pero palpable recuperación.
Entre el 21 y el 31 de marzo tendría lugar en Buenos Aires el Congreso de la Productividad y Bienestar Social, convocado por la CGT y la CGE, con los objetivos de mejorar la productividad de la economía y el nivel de vida de los asalariados.
El acuerdo se encuadraba en la filosofía de concertación social y económica entre los sectores del trabajo y el capital, que Perón había sostenido reiteradamente.
Figura 17:
Inauguración de un local socialista. Habla Repetto de pie, entre Alicia Moreau de Justo y Américo Ghioldi, sentados.
Mas allá de algunas discrepancias sobre el tema de las huelgas y el ausentismo, que motivaron quejas por parte de Jose Gelbard, presidente de la CGE, el Congreso concluyó con un Acuerdo Nacional de Productividad, que incluía mutuos compromisos de ambos sectores: adopción de métodos conjuntos para incrementar la producción: modernización de la empresa; regulación de la asistencia al trabajo para combatir el ausentismo; racional e integral utilización de la mano de obra; aumentos de salarios en forma directa, mediante sistemas incentivados proporcionales a la eficacia del trabajo y aumentos indirectos al adquirir las remuneraciones mayor fuerza adquisitiva por la disminución de los costos de producción.
Perón, al pronunciar el discurso de clausura, dirá: "La constitución de un organismo permanente para la productividad y el bienestar social, que es una de las decisiones más trascendentes y efectivas de este Congreso, ha de ser una bandera permanente para el Gobierno de la Nación".